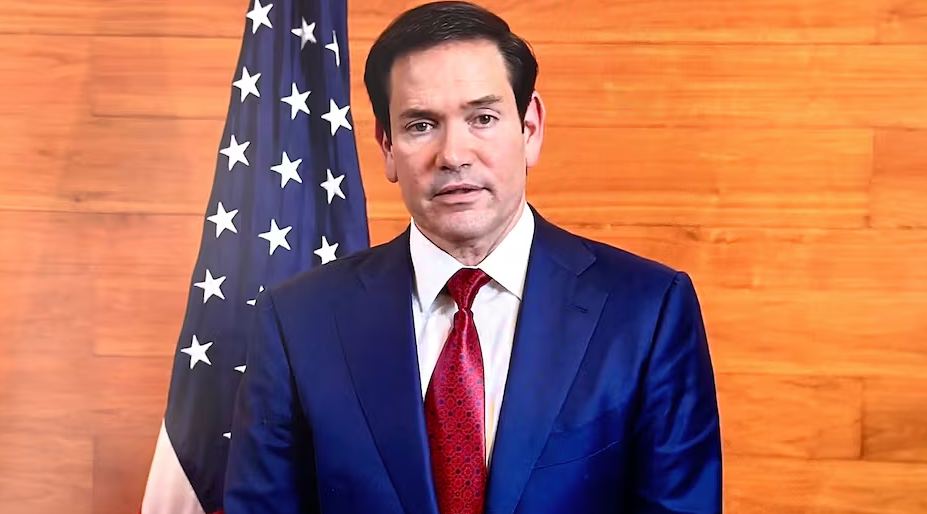Por: Lcda. Mónica Carriel
Conviene empezar por lo elemental, porque en estos tiempos acelerados la memoria suele congelarse más rápido que el Ártico. Groenlandia no es una ocurrencia reciente ni una isla huérfana esperando dueño. Pertenece a Dinamarca desde hace unos seiscientos años, cuando Europa todavía creía que el mundo terminaba en el borde del mapa y los hielos eran más misterio que amenaza climática. Hoy, Groenlandia es un territorio semiautónomo, con parlamento y lengua propia y una población diminuta, unas 57.000 almas, todas nerviosas al observar como se han ubicado de pronto en el centro de una disputa entre potencias nucleares.
Durante siglos fue una isla ignorada, cubierta de hielo, focas y silencio. Pero el mundo cambió. Y cuando el mundo cambia, las islas congeladas empiezan a cotizarse como acciones tecnológicas.
Estados Unidos ya había puesto los ojos en Groenlandia antes. Después de la Segunda Guerra Mundial ofreció comprarla con lingotes de oro, como quien intenta adquirir una reliquia exótica. Dinamarca dijo: “no, gracias”. El asunto quedó archivado en algún cajón diplomático… hasta que el deshielo, el calentamiento global y la geopolítica decidieron desempolvarlo.
Porque Groenlandia no es solo hielo. O mejor dicho: Es una cantidad obscena de hielo. Suficiente como para elevar el nivel del mar más de siete metros si algún día decide descongelarse. El asunto es que bajo ese hielo se esconden petróleo, gas natural, uranio, litio, grafito y tierras raras, esos minerales sin los cuales nuestros teléfonos, autos eléctricos y discursos ecológicos no funcionarían. Ese es el detalle.
Y está la ubicación. ¡Ah la ubicación! Groenlandia está estratégicamente mal ubicada para quien no la necesita y perfectamente situada para quien quiere vigilar el mundo. Es el punto más corto entre Europa y América del Norte, el pasillo natural de submarinos rusos, el mirador ideal para radares de alerta temprana y el balcón desde donde puede observarse el nuevo tablero del Ártico.
China lo sabe. Rusia lo sabe. Y Estados Unidos, que nunca llega tarde cuando hay poder en juego, también lo sabe.
Así que la isla más grande del mundo pasó de ser un desierto blanco a convertirse en una joya geopolítica. No porque haya cambiado ella, sino porque el planeta empezó a derretirse a su alrededor.
¿Y qué planea hacer Estados Unidos con ese trozo de hielo? Oficialmente, “protegerlo”. Garantizar la seguridad nacional. Expandir su presencia militar. Instalar radares, reforzar bases, vigilar mares, anticipar amenazas. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso es el tono: ya no se habla solo de cooperación con Dinamarca, sino de control, de adquisición, de una urgencia que suena menos diplomática y más inmobiliaria.
Groenlandia, de pronto, parece una propiedad subvaluada que alguien quiere comprar antes de que suba el precio.
Dinamarca insiste, con razón, en que la isla no está en venta. Groenlandia también. Sus habitantes, que no figuran en los mapas estratégicos, observan con una mezcla de ironía y resignación cómo su hogar se convierte en titular internacional. Nadie les preguntó si querían ser el epicentro de este conflicto, pero no les sorprende porque nadie suele hacerlo.
Lo fascinante no es que una potencia quiera más poder; eso es tan antiguo como el mundo. Lo fascinante es la naturalidad con la que el siglo XXI acepta que una isla pueda ser disputada como botín, mientras se habla de democracia, alianzas y respeto internacional.
Tal vez Groenlandia nunca cambie de dueño. Tal vez todo quede en amenazas, gestos, mapas coloreados y discursos inflamados. Pero algo ya cambió: la isla dejó de ser invisible. Y cuando eso ocurre, la historia suele acelerarse.
El hielo se derrite. Las potencias se acercan. Y Groenlandia, silenciosa, espera. Como si supiera que en este mundo nada es más peligroso que volverse valiosa de repente.