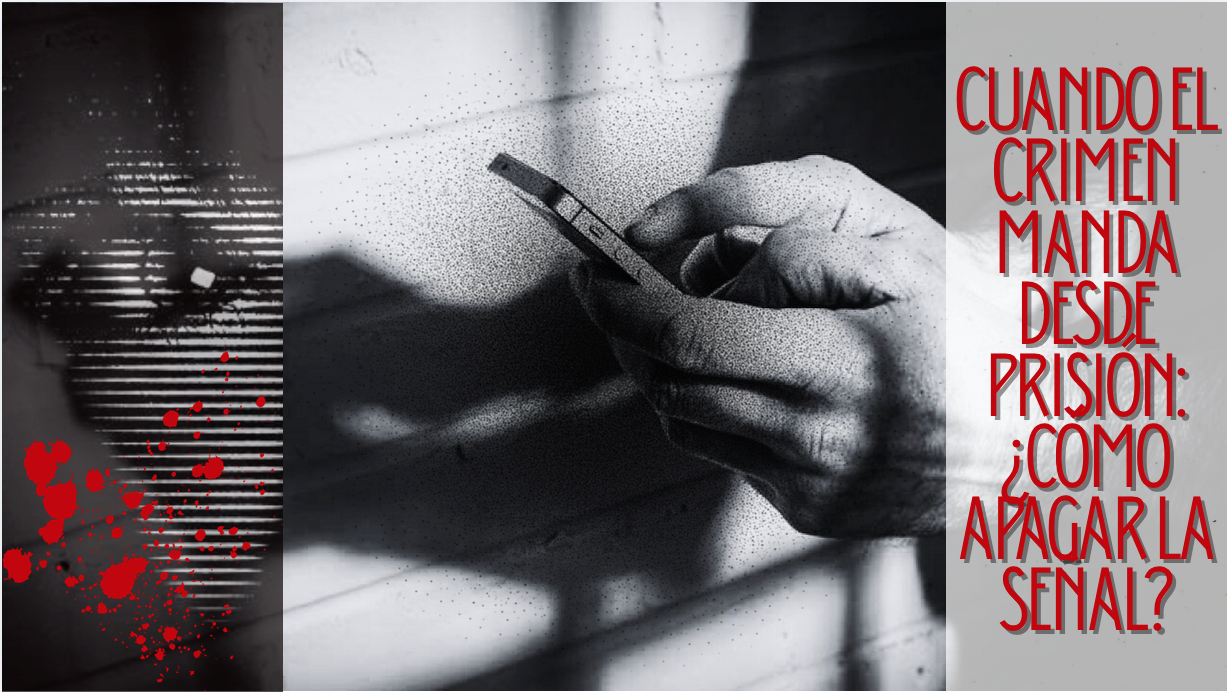Por: Mónica Carriel Gómez
Por alguna razón absurda —quizá miedo, quizá comodidad, quizá esa vieja costumbre nacional de mirar al techo cuando lo que tenemos al frente nos incomoda— hemos normalizado que desde las cárceles del país se planifiquen extorsiones, secuestros y asesinatos como si se tratara de una empresa tercerizada, eficiente y con atención al cliente las veinticuatro horas. Teléfonos que suenan, mensajes que salen, órdenes que se cumplen afuera.
Supongo —aunque puede ser una fantasía de mi cerebro paranoico y extremista— que incluso deben tener conmutador:
“Gracias por llamar al crimen organizado. Para extorsiones marque uno; para el tutorial de cómo lavar dinero, marque dos; para asesinatos, marque tres. Y si desea hablar con un operador, marque cero. Su llamada será atendida en breve”.
Seamos sinceros, aunque incomode: sin control de las comunicaciones no existe control real del sistema penitenciario. Todo lo demás —uniformes y altos muros, discursos solemnes, operativos con cámaras y el espectáculo de hacer corretear a los presos en calzoncillos— es maquillaje institucional. Base, rubor y una pizca de cinismo.
Por eso no resulta exagerada —ni autoritaria, como algunos ya ensayan decir con voz temblorosa— la propuesta del asambleísta Ferdinán Álvarez para cortar las telecomunicaciones del delito. “Las cárceles no pueden seguir siendo el call center del crimen”, dijo. No es una frase efectista: es un diagnóstico. El problema no es el tono; el problema es que describe la realidad con demasiada precisión.
La novedad del proyecto no está en “apagar la señal”, eso ya se intentó: tarde, mal y con resultados decorativos. La apuesta ahora es tecnología selectiva, trazabilidad digital y cooperación obligatoria de las operadoras. Traducido: saber qué dispositivos se conectan, quién llama, desde dónde y para qué. Quitarle al crimen ese manto de invisibilidad tecnológica que hoy lo protege mejor que rejas, candados o discursos de rehabilitación.
Que no te engañen: sí, hay leyes. Pero son tibias y fragmentadas, leyes de utilería. Normas que solo se desempolvan después de una tragedia para fingir que alguien hizo algo. Mientras tanto, las verdaderas “vacunas” del delito —extorsiones, amenazas, estafas— siguen circulando puntuales desde los centros de privación de libertad hacia la calle. Un sistema de distribución impecable.
¿Esto es un invento ecuatoriano? En absoluto.
El Salvador decidió cortar la señal en sus cárceles sin pedir permiso al crimen. Colombia reaccionó cuando descubrió que desde sus prisiones se estafaba incluso a ciudadanos extranjeros. En España y Chile los decomisos de celulares son rutina porque el contrabando tecnológico no se combate con rezos. En Estados Unidos y Europa, donde bloquear indiscriminadamente es ilegal, se aplican sistemas de managed access: redes controladas que permiten lo autorizado y silencian todo lo demás.
El mensaje es simple y universal: cuando el Estado no controla las comunicaciones, alguien más lo hace. Y ese alguien no respeta la ley, no paga impuestos y no pide disculpas.
Aquí la pregunta incómoda ya no es si la ley es necesaria. Lo es. La pregunta verdaderamente interesante es quiénes van a oponerse en el pleno a que el crimen pierda señal y por qué. La iniciativa es buena, óptima, técnica y políticamente necesaria. Con la ley lista y entrando al debate, el país tiene la oportunidad de apagar, por fin, el teléfono del delito.
Ahora viene la parte reveladora: escuchar a quienes se oponen. Ahí sabremos si defienden principios… o si simplemente no quieren que el call center cierre.
Cuando el Estado recupera el control, el crimen se queda sin línea.
Veamos, entonces, quién cuelga primero.